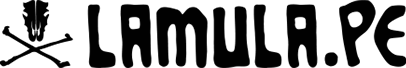Qué hacemos con el otro
Cómo afrontamos la diferencia en el Perú (por lo menos en mi burbuja llamada Perú)
"Uno ha insistido en tener razón, lo cual es una mezquindad. [...] Uno debe tratar de no tener razón en las discusiones. Es una descortesía y una crueldad, además, tener razón".
En la polémica generada por la supuesta ideología de género, se han evidenciado en los principales medios de comunicación -incluyendo las redes sociales- y en otros espacios públicos –universidades, por ejemplo- un conjunto de actitudes que demuestran, entre otras cosas, intolerancia y no saber qué hacer con el otro que piensa y siente diferentemente.
Una de las características de la democracia liberal –sí, la que intentamos implantar en nuestro querido Perú- es la feliz recepción de distintos proyectos de vida a partir de lo que cada uno considera bueno. Es decir, en este sistema político, se celebra la libertad de construir nuestras vidas con autonomía y creatividad; libertad que solo es limitada por nuestros deberes como ciudadanos que compartimos con otros peruanos. Y lo mismo se podría decir de la libertad de conciencia, por ejemplo.
Sin embargo, muchos de nosotros olvidamos esta preferencia o, por lo menos, esta tolerancia ante la diferencia. Suponemos equivocadamente que el otro debe compartir nuestras creencias y nuestro modo de vivir. Nos molesta que los demás no se den cuenta de lo que para nosotros es obvio. Cuando no nos entienden, solo atinamos a pensar en la infinita idiotez de todo mundo, bufamos como toros, giramos sobre nuestro sitio y nos vamos por ahí a buscar nuestros amigos o donde nos den la razón.
Nosotros, los “inteligentes”, creemos que esta incapacidad de percibir lo obvio se fundamenta en la imbecilidad, pero, principalmente, en la ceguera con que los demás consideran la justicia. Porque no es suficiente que los demás sean brutos, encima tienen el alma podrida al no distinguir con claridad meridiana lo universalmente justo de lo evidentemente injusto. Y ante tanta incapacidad intelectual y moral, para qué tomarnos la molestia de argumentar si los demás no pueden darse cuenta de lo más básico. Entonces, para qué dialogar, para qué debatir.
Y para distinguir con facilidad a los seres humanos entre los míos y los otros, qué mejor manera que ponerles etiquetas. Así clasificamos a la gente como: rojetes, fachos, homofóbicos, machistas, “feminazis”, ignorantes, fujimoristas, caviares, cabros, “terrucos”, retrógrados, etc.
Entonces, me pregunto. ¿Es la única manera de abordar la diferencia? ¿No debería tomarme la molestia de dialogar con ese otro que no se da cuenta de lo “obvio”? ¿No sería mejor rodearme de gente inteligente y sensible que piense y sienta como yo, que me pueda entender a la primera y con la que no necesito argumentar ni realmente escuchar?
Te cuento que las opiniones diversas y, especialmente, las adversas tienen el beneficio, si las escuchamos con atención, de actualizar o hacernos repensar nuestras creencias y sus razones. O puede ser el caso también de una estupenda oportunidad de buscar esas razones que no necesitábamos cuando los que me rodeaban me aprobaban todo sin chistar.
Asimismo, al tener que dar razones de mis creencias, puedo ser capaz de tomar conciencia de los supuestos que se esconden en la sombra de la obviedad. Por ejemplo, suponer que las emociones que me suscitan temas públicos espinosos o dolorosos son suficientes para tener razón. Muchas veces ni siquiera pensamos que es necesario verbalizarlas. Y si lo hacemos, solo sería para reclamar al otro su insensibilidad, su falta de corazón ante las desgracias que otros sufren.
Ojalá abandonemos estas prácticas antidemocráticas y burdamente narcisistas cuando pensamos a los demás como proyecciones o extensiones de nosotros mismos, simples parlantes de nuestras opiniones; cuando los pensamos simples idiotas y malvados. Recordemos que nada es obvio. Y también que (hasta) nosotros podemos equivocarnos. Aprendamos a escuchar al otro, aunque esto suene trillado. Siempre hay algo que aprender o siempre hay algo que enseñar.